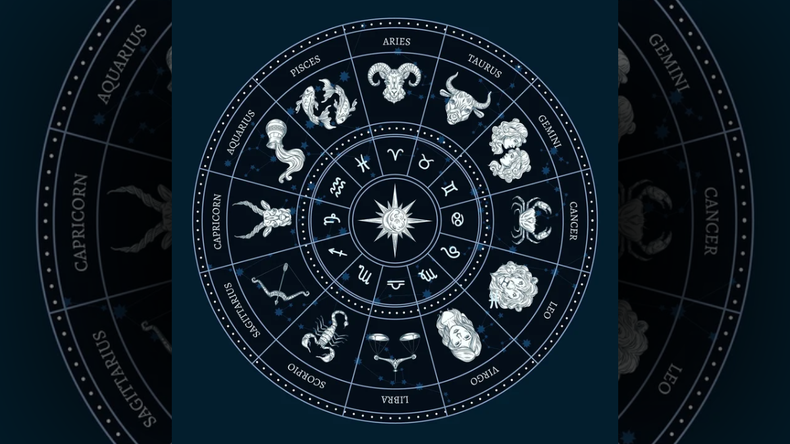Carlos Chesñevar llegó a la Argentina en 1927, después de un mes de navegación en el buque Río Almanzora, tenía entonces 22 años. Nació en 1905 en Eslovenia, que en ese entonces integraba el imperio Austro–húngaro y pasó luego a formar parte de Yugoeslavia. Hoy Eslovenia es república independiente. Así comenzó la historia de esta familia de inmigrante esloveno que se radicaron en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Nacido como Karol C`esnjevar su nombre y apellido fueron "argentinizados" al ingresar al país. Vino formado como carpintero, había aprendido el oficio en una carpintería situada a orillas del río Sava. Cerca de allí estaba la pequeña chacra en la que vivían y trabajaban su padre, Martín, y su madre, Úrsula Biziak, quienes tuvieron doce hijos.
Entre sus recuerdos estaba la intención inicial de emigrar a Canadá para trabajar allí temporariamente y regresar a su patria, como alguna vez lo había hecho su padre, pero aquel país cerró en ese momento la inmigración y viajó hacia Argentina, donde echó raíces y formó familia.
En los primeros tiempos trabajó en distintos lugares; parte de sus ingresos los remitía a su madre, que lo esperaba en Europa y a quien nunca volvió a ver. Al estallar la célebre “crisis del 30” todo fue más difícil para él y para todos. Las experiencias y padecimientos de esa época eran citadas a menudo en su rico anecdotario. Era un hombre austero, pacífico, responsable, trabajador infatigable, leal con sus amigos y muy generoso.
Avanzada la década del 30 recaló en la estancia Flügel, cercana a la estación Guerrico, entre Allen y Roca, quedó a cargo de la carpintería del establecimiento. Cerca de allí había una bodega, a la que solía concurrir el personal de la estancia a comprar vino y en ese lugar conoció a Magdalena que era la hija del encargado de aquella chacra, don Cosme Ballester.
Don Cosme, español, había llegado a la Argentina en 1905. Provenía de Altea, Alicante, donde quedaron su mujer y sus cuatro hijos esperando su llamado, que recién pudo concretar cuatro años después, en 1909, año en que arribaron doña Felipa Cabot, y sus hijos, tres varones y una mujer de nombre Magdalena que murió tras un parto, al igual que su bebé. Ella, Magdalena madre del autor del relato, nació en Allen en 1915 y fue bautizada con el mismo nombre que su hermana fallecida, algo que se estilaba en esos tiempos. Su mamá murió cuando Magdalena era pequeña, de modo que creció en aquella chacra en un ambiente familiar de cinco miembros en la que era ella la única mujer. Seguramente fue ese contexto el que forjó su templanza, su fortaleza admirable y su carácter.
Magdalena y Carlos se casaron en 1938 y se radicaron en Cipolletti. Allí nació su primera hija Magdalena (“Titi”) y tres años después Carlos Julio (“Carlitos”). En algún momento, don Carlos, consiguió un mejor trabajo en Neuquén, y entonces recorría diariamente en su bicicleta los 10 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta por el camino de ripio que corría junto a las vías del tren. La ruta 22 no existía, y el asfalto ni siquiera se conocía en la zona. En el 43 decidieron mudarse a Neuquén, alquilando una casa en Barrio Nuevo. Tiempo después vino al mundo Nilda Susana (“Susi”).
La mudanza a “la casa del alto” fue a mediados de 1948. Chesñevar había comprado un terreno ubicado en la calle Alberdi, entre Mendoza y Tucumán, a escasa distancia de la plaza Ministro González y a dos cuadras de la cárcel. Predominaban en ese sector los baldíos y los médanos voladores. Allí pudo construir la vivienda propia merced a uno de los préstamos que otorgaba por entonces el Banco Hipotecario Nacional. En pocos años, la cuadra se pobló casi en su totalidad. Paulatinamente, el barrio en general fue cambiando su fisonomía por la incorporación de nuevos edificios y la provisión de nuevos y mejores servicios de infraestructura, como la red de gas natural, el incremento de la presión en la red de agua corriente, el pavimento, etc.
En un principio, en las canillas aparecía el agua alternativamente y siempre con escaso caudal, ya que la baja presión en las cañerías no permitía el ascenso hasta los grifos, y en muchos casos salía apenas un hilo líquido solamente a nivel del suelo. Por eso mi padre había construido una cisterna subterránea en el jardín. Después de habilitado el gran tanque de aprovisionamiento que construyeron en las bardas, cerca de la “Boca del sapo”, el servicio mejoró notablemente.
Muchos inmigrantes europeos incorporaban el sótano en el diseño de sus casas, y don Carlos no fue la excepción. Allí se acopiaban las conservas, las mermeladas, damajuanas y barriles con vino casero, jamones, chorizos secos, etc. La casa era, como muchas otras, una mini-granja, pese a que el terreno no era muy extenso. Un parral con vides de distinta clase, gallinero, huerta, algunos árboles frutales, etc.
Poco después de habitar la casa, Chesñevar anexó un galpón que él mismo construyó, Estaba equipado con herramientas de mano suficientes para los trabajos que allí hacía fuera del horario de su empleo o los feriados. Los trabajos de maquinado sólo se hacían en las grandes carpinterías, las cuales contaban con un equipamiento que requería espacio e inversiones. En una de ellas estuvo empleado Chesñevar varios años, ubicada en la calle Rivadavia, entre Mendoza y Córdoba, que perteneció primero a Esteban Gubba y después a Guillermo Ferramola. Posteriormente, y hasta su jubilación, se desempeñó en la carpintería de la Gobernación.
Don Carlos murió en 1998, pocos meses antes de cumplir los 93 años. Su esposa en 2009, días antes de cumplir los 94. Las cenizas de ambos fueron esparcidas en un paraje cordillerano del noroeste neuquino, conforme a un deseo que habían expresado. La descendencia del matrimonio conformado por don Carlos Chesñevar y doña Magdalena Ballester, es de tres hijos, nietos y bisnietos.
El autor de esta historia es Carlos Chesñevar, Dr. en Agrimensura, que fuera compañero del Escritor Osvaldo Soriano cuando este vivía en Cipolletti y con el que cursararon la Escuela Industrial Ex. Enet 1 de Neuquén capital. Numerosas anécdotas fueron narradas por Carlos, que resumiremos en este texto.
Uno de ellos se intitula “El padre de Soriano”, poema dedicado al progenitor de Osvaldo. Dice así entre sus recuerdos:
“Vuelvo a mi sueño de la siesta, a los mecanismos que me fascinaron ya en la infancia (tan lejana y tan cercana), y que me indujeron después a ingresar en la Escuela Industrial. La misma que aparece en los relatos de Soriano, con los mismos profesores, con ese director que expulsó al Gordo Soriano cuando estábamos en tercer año. Antes de terminar la escuela primaria, había tenido muy claro que mi futuro estaba en la Escuela Industrial, principalmente en sus talleres más que en las aulas. Pero justamente aquel año, cuando nos tocaba ingresar, la cantidad de inscriptos superó ampliamente la capacidad de recepción de la escuela. La situación se resolvió con un sorteo y quedé afuera, como tantos. El razonable objetivo en un hogar obrero de esos tiempos era el de "aprender un oficio". La decisión ya estaba tomada, pero en esos días vinieron a casa dos personas para hablar con papá. Estaban embarcados en una campaña para conseguir que en la Escuela Industrial se creara otra división de primer año, y buscaban el apoyo de otros padres como ellos, con sus hijos excluidos por el sorteo. Venían en una camioneta que seguramente tenía alguna leyenda, porque sé que era de Obras Sanitarias. La conducía un señor gordito y canoso, muy conversador, a quien imaginé un funcionario importante sin que nadie me hubiera dicho que lo fuera. Pero ya no tuve dudas sobre su rango cuando supimos que las gestiones habían prosperado, y allá fuimos entonces, a integrar el batallón de flamantes aspirantes al título de técnico. Ese señor era el papá de Soriano.
Otro de los relatos de Carlos se intitula “El fuego de Soriano”: corría el año 1958 y cursábamos por entonces el tercer año en la Escuela Industrial de Neuquén –llamada después Enet Nº 1–, que ocupaba un edificio viejo y deteriorado de la calle Láinez, entre Sarmiento y Alcorta. Recuerdo muy bien que yo venía desde el patio, tal vez por haber ido hasta los baños, y que estaba justo en el portón del taller cuando escuché esa especie de explosión apagada que se produce al entrar en combustión un charco de nafta. Es una especie de soplido fuerte pero mezclado con un estampido suave, repentino y muy breve porque de inmediato, casi en el mismo instante, cesa el sonido y todo se transforma en llamaradas. Algo raro había pasado allá en el fondo del enorme galpón, a la izquierda, donde terminaba la hilera de los tornos. De inmediato gritos de pánico y la figura del Negro corriendo desesperado hacia la salida, con el overol encendido a la altura de las rodillas. Venía hacia mí como si se tratase de un loco que busca en vano escapar de su propia sombra, porque el fuego iba con él y aumentaba a cada paso, avivado por la corriente de aire que el pobre Negro alimentaba con su carrera. Este, corría hacia afuera como un autómata, instintivamente, y hubiera terminado envuelto en fuego de no haberse cruzado en su camino el maestro de la sección automotores con un extinguidor que apuntó sin titubeos al cuerpo del Negro. Los maestros de taller se dedicaron a revisar el lugar donde se originó el fuego y enseguida el docente, el mismo que había salvado al Negro del fuego, encontró el testimonio. Entre el índice y el pulgar se erguía, tan diminuto como implacable, el palito de un fósforo apagado. La indignación, comprensible y justificada, era más que evidente. Tartamudeando ordenó que los tres lo acompañaran a la Dirección. No tardaron mucho en volver, y por la expresión grave que todos traían sospechamos que la situación venía muy dura. Los tres compañeros fueron hasta los armarios a recoger sus cosas y se retiraron. Nos dijeron después que ya no volverían, porque el Director los había expulsado de la escuela. Ni su habilidad futbolera lo salvó al gordo Soriano, que integraba el equipo de la escuela, y eso que el Director era un fanático de aquel deporte. Pienso en aquellos que lamentaron ver abortada la gestación de un técnico industrial en cada compañero expulsado. Sin embargo, el Gordo ganó merecida fama como autor de varias novelas que se publicaron aquí y en el extranjero, con éxitos resonantes.”
La nueva casa en el alto
“Vivíamos en el bajo, en una casa modesta de Barrio Nuevo, que mi padre le alquilaba a un amigo suyo, carpintero como él, que vivía en la quinta de la Gobernación, a orillas del río Limay. De vez en cuando, en domingo, papá lo visitaba y me invitaba a acompañarlo. Cuando colocaba en el caño de su bicicleta inglesa el asientito de madera que él mismo había fabricado, yo empezaba a presentir y gozar la dicha del paseo que se avecinaba, y una vez en viaje, con mis manos aferradas al manubrio, me sentía el niño más feliz del mundo.
Cierto domingo mi padre tomo otro rumbo, hacia el Norte, más allá de las vías del tren, hacia “el alto”, y se detuvo en la esquina de una placita. Sabría yo después que era la esquina de las calles Alberdi y Mendoza, y que la plaza se llamaba Ministro González. Mirando hacia el Este casi todo era baldío, sólo una casa asomaba a media cuadra. Poco más acá se veía una acumulación de arena y ladrillos cubierta por unas chapas inclinadas, es decir, ese cuadro típico que preanuncia una construcción. Mi padre señaló aquello y me dijo, palabras más palabras menos: “¿Ves? ahí vamos a construir nuestra casa”. Ese paisaje quedó grabado en mi retina, indeleble.
Con la obra ya en marcha, fueron frecuentes las visitas al lugar. Recuerdo la apertura de las zanjas para los cimientos y del foso para el sótano. Después las paredes creciendo en altura y por fin “la techada”, coronada con el consabido asado para los obreros. El camión que traía los materiales entraba desde calle Mendoza, cruzando los terrenos baldíos, porque era menos riesgoso que enfrentar el médano que cubría la calle Alberdi frente a la obra. Puertas y ventanas fueron construidas en madera por mi padre, parte en el galponcito que había en la casa del bajo y parte en la carpintería de Guba, en Rivadavia al 300, en la que trabajaba como empleado. Más de una vez caminé a su lado desde Barrio Nuevo hasta la obra, cruzando el descampado que ocuparía años después la ruta 22, mientras él llevaba al hombro una de aquellas aberturas. No eran épocas de “taxi-flet”, y posiblemente eran escasos los recursos económicos.
La mudanza fue a mediados de 1948, en el camión negro de don Betanzo. No todo estaba terminado, pero la casa era habitable. La red de gas llegó unos años después, lo que permitió reemplazar la cocina a leña “Istilart”. Pocos meses después de instalados en la nueva casa se festejó allí mi sexto cumpleaños, y al año siguiente, en el 49, comencé con el recorrido cotidiano de las cuatro cuadras que distaba la Escuela Nº 2, ubicada en Avda. Argentina y Carlos H. Rodríguez. En la manzana predominaban los baldíos, había muy pocas casas. Nuestro patio de juegos se extendía prácticamente desde la puerta de la cocina hasta las bardas. Más tarde se fueron sumando nuevas construcciones en la cuadra. El chalet de Buffolo, el galpón para la herrería de Rusconi, las casas de Abadie, de Videla, de Cristini, de Borghetti, de Martín, de Gelós, etc.
Vale recordar que por entonces faltaban algunos años para el advenimiento de la televisión y de otros recursos tecnológicos que modificaron sustancialmente los hábitos y las tendencias, tanto en los niños como en los adultos. Sólo contábamos con la radio.
¿Hay más por decir? Sí, mucho. Algunas personas dicen recordar poco y nada de su infancia. No es mi caso. Guarda mi memoria con gran nitidez numerosos episodios.
El guardián de los cerezos
“… Además de los compromisos registrados en la agenda, seguía girando en mi mente la preocupación por la precaria salud de mi padre, de manera que decidí posponer otras urgencias y llamarlo de inmediato. La voz temblorosa de mi madre y sus respuestas ambiguas, casi reticentes, me impulsaron a programar una visita a mis padres antes de retornar a Bahía Blanca. Mi madre terminaba de contarme que estaba muy debilitado porque rechazaba la comida y no bebía la cantidad de líquido recomendada por el médico; que hacía unos tres días que no caminaba porque sus piernas no le respondían siquiera para pararse; que hasta entonces todavía se desplazaba con la ayuda del bastón o apoyado en ese aparato articulado que me mostraba, prestado por unos vecinos, al que llamaban “el andador”; que dos días antes ella se había asustado mucho porque sus ojos se ponían blancos y decía palabras raras que nadie entendía, tal vez en la lengua de su Eslovenia natal. Catorce horas después de la partida, entraba en el dormitorio de mi padre y me sentaba en el borde de su cama. Con la cabeza algo elevada, apoyada sobre unos almohadones, papá me miró desde sus ojos entrecerrados y buscó con su mano izquierda la mía, hasta que ambas estuvieron palma con palma y nuestros dedos se entrecruzaron. Me apretó con fuerza, con mucha fuerza, y así estuvimos conversando un largo rato.(…). “En cierto momento usé un pretexto para salir de la habitación. Necesitaba llegar pronto a los fondos del patio o al galpón, pero me parecieron demasiado lejanos y alcancé apenas a encerrarme con prisa en el cuarto de baño, donde estalló al fin tanta emoción contenida. Pero en todas estaba él. Papá inmigrante, papá carpintero, papá itinerante, papá obrero, papá generoso, papá ético, papá transparente, papá bueno, papá, papá, papá...
Más tarde, mientras conversaba con mi madre en la cocina, ocurrió algo inesperado y sorprendente. Descubrimos de pronto que, desde la puerta del pasillo, enfundado en su piyama y de pie, papá nos miraba en silencio. En absoluta soledad, sin ayuda alguna, sin bastón y sin andador, había abandonado su lecho y había caminado hasta allí, atravesando con discreción el largo de dos habitaciones, tal vez rogando que no lo descubrieran antes de alcanzar su meta. Su mirada, aunque triste, revelaba su desafío a las declinaciones del ocaso. Su silencio melancólico era un enérgico grito de triunfo.
El atardecer sereno, apacible, me invita a caminar. Salgo a recorrer las calles de aquel barrio que me vio crecer y que lo vio envejecer a mi padre. Recuerdos, reflexiones, infinitos recuerdos, infinitas reflexiones. Los árboles florecen y el verdor es incipiente, porque hace apenas una semana que estamos en primavera. Pienso que también los cerezos estarán en flor, y pienso en la relación que hay entre ellos y el significado de nuestro apellido. Lo supimos siempre, aunque vagamente, pero pocos meses atrás lo había precisado mejor uno de mis hijos, al volver de una visita fugaz a Eslovenia. “El guardián de los cerezos” me había parecido una expresión tan bella, tan poética, que desde entonces alimentaba el deseo de que aquella traducción haya sido apropiada, certera.
Paso por el lugar donde estuvo la carpintería de don Esteban, y mis recuerdos me llevan a los momentos de mi niñez …. Veo un duraznero florecido y vuelvo a pensar en los cerezos, a recordar que todos los cerezos del hemisferio sur han de estar en flor, porque hace una semana que estamos en primavera. Qué triste paradoja, pienso, ya que, para uno de sus guardianes más conspicuos, para ese noble inmigrante esloveno que sobrellevó dignamente la crudeza de noventa y dos inviernos de un mismo siglo, parece haber comenzado un otoño implacable, acaso el más duro de todos, quizá el definitivo, tal vez el último”.
Historias, memoria de Carlos Chesñevar, hijo, que hace pocos días partió a otra vida. Este, mi humilde homenaje, a su afortunada evocación de aquel Neuquén lejano, al que imprimió notas de color, literatura y amor por el terruño.
Te puede interesar...